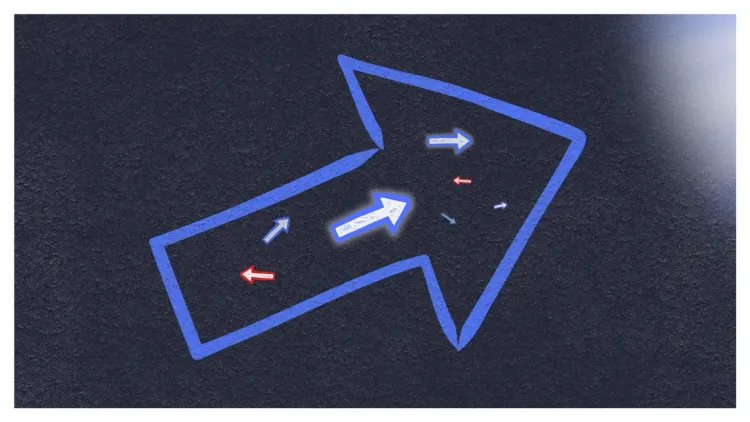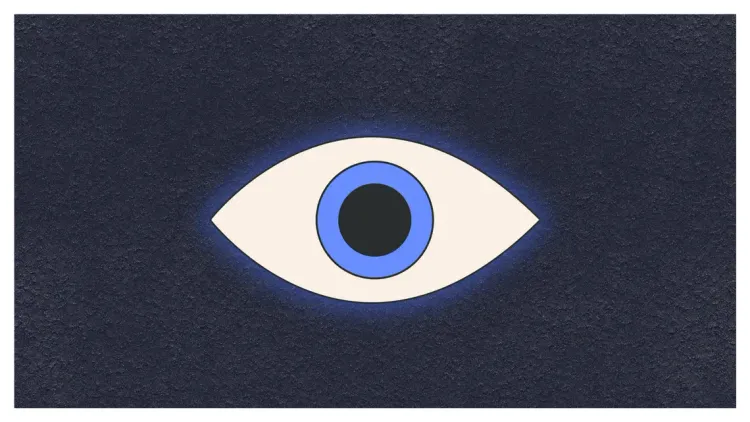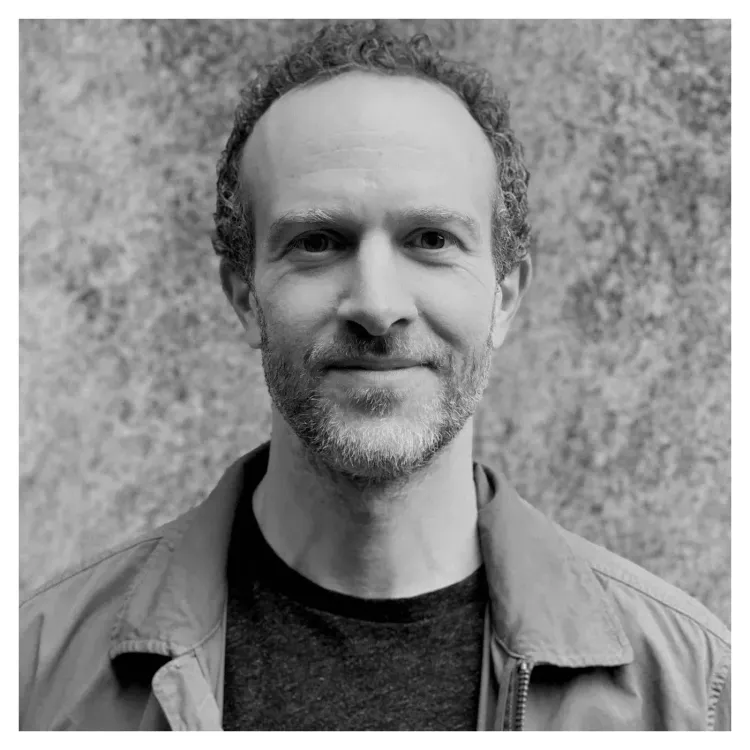Intensidad

Dijeron que el agua de la piscina estaba caliente…
Corre una leve brisa, de esas que te obligan a apoyar algo sobre las servilletas para que no salgan volando. Va quedando poco sol, que apenas alcanza a reflejar en uno de los costados de la piscina.
Poco convencido, decido entrar al agua.
Sumerjo primero un dedo del pie. “Está tibia”. No es el calor que imaginaba, pero zafa. Entro por completo y me quedo ahí, flotando sin propósito ni dirección, perdido en un pozo de agua transparente.
De repente se me ocurre salir. La misma brisa ahora se sentía como un temporal. Helada. Necesitaba encontrarme urgentemente con el sol al que hasta hace unas horas le escapaba. No quedaban rastros de él.
Desesperado, decido volver a sumergirme en la piscina. Tenían razón...
El agua ahora estaba hirviendo. Por un instante, pude sentir una breve sensación de quemazón por mis brazos a medida que se fueron hundiendo. Flotar ahora tenía un sentido. Era placentero. La piscina se había transformado en un refugio caliente para mi cuerpo.
La brisa era la misma.
La temperatura del agua, también.
La intensidad de la experiencia fue distinta.
El contraste es lo que hace que lo ordinario se vuelva extraordinario.
Taparte con doble frazada en una noche de frío intenso. Ducharte con agua caliente luego de pasar horas bajo lluvia en un recital en pleno invierno. Acostarte y cerrar los ojos luego de haber tenido que levantarte a las cuatro de la mañana para atender el llanto de tus hijos.
Todas experiencias cotidianas, pero con el dial de intensidad al máximo.
Sin el frío, no hay calor intenso. Sin el cansancio, no hay descanso placentero. Sin el esfuerzo, no hay satisfacción. El sacrificio no es un obstáculo para el placer intenso. Es su condición necesaria.
El problema es que a veces solo vemos lo que duele, sin darle lugar al premio del otro lado. Nos repetimos “qué frío que tengo” en la mente, cuando podríamos repetirnos “qué lindo que va a estar cuando me tape con las frazadas”. O “qué pereza ir a ese evento” en lugar de “qué bueno va a ser reencontrarme con viejos amigos”.
Pensamos mucho en el sacrificio, y poco en el premio. Y por eso no nos movemos.
Si cuando necesitás tener una conversación difícil pensás solo en cómo el otro se lo va a tomar, en el daño que puede tener en la relación, entonces vas a esquivarla. Y vas a racionalizar tu inacción: que te falta leer un libro, que el momento no es el adecuado. Estás pensando en el sacrificio.
En su lugar, visualizá el premio...
Cerrá los ojos y considerá el efecto que pueden tener tus palabras en el futuro de esa persona. Tomá consciencia de esa información valiosa que solo vos le podés dar. Esa lasca de oro que estás custodiando. Pensá en los aprendizajes que vas a sacar para sentirte más confiado en futuras conversaciones difíciles.
Tu relación se va a fortalecer, y todo eso lo vas a vivir con una intensidad única, que nace del contraste del miedo a conversar, la incertidumbre del qué van a pensar, y el temor a fallar.
Es siempre bueno tener esta idea a mano cuando las cosas no están saliendo como uno quisiera. Si estás luchando con un emprendimiento desafiante, de poco servirá concentrarte en el tedio diario, en cómo las cosas aún no funcionan como te gustaría.
Mejor, imaginá lo lindo que se va a sentir una vez que las cosas se alineen, y puedas ver tu esfuerzo, lágrimas y sudor en retrospectiva.
La satisfacción será incomparable.
Como cuando volvés a la piscina y sentís el agua con una intensidad que antes no existía.
— Rodri
📘 Si estas ideas te resuenan, escribí un libro sobre esa voz interior que te frena cuando querés avanzar. Se llama La Bestia.
Para masticar...
¿Qué estás dejando de hacer solo por ver el sacrificio y no el premio?